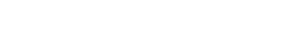(VIDEO) Hace ya medio siglo, Alí fue más grande que nunca
Su desafío por la corona a un campeón que se antojaba indestructible, como George Foreman, fue calificado por los entendidos como una colosal locura. Para todos, o casi todos, la duda sólo residía en si Muhammad Alí sería noqueado en el segundo, tercer o cuarto round.

Era, sin duda, lo más parecido a una locura. Es que, con 32 años, y lejos ya del boxeador sublime que alguna vez había sido, que Muhammad Alí retara a George Foreman, un monarca tan demoledor como indestructible, se antojaba un desafío que no tenía pies ni cabeza para los entendidos. Dicho con toda claridad, expertos y aficionados, salvo, claro, esos pocos dispuestos a creer en los milagros, pronosticaban un combate en que al campeón le bastarían dos o tres asaltos para demoler a esa leyenda que se negaba porfiadamente a desaparecer.
Es que lo de Foreman era, incluso, algo inédito para una categoría que, por ser la máxima, se había nutrido siempre de noqueadores implacables. Joe Louis, “Rocky” Marciano, Max Schmelling, Sonny Liston e Ingemar Johansson, entre otros.
Con todo el poderío que habían evidenciado, empalidecían ante ese campeón de 25 años con campaña de 37 combates, todos ganados en los primeros asaltos. Y frente al cual sólo tres rivales (Roberto Dávila, Levi Forte y Gregorio Peralta) habían logrado sobrevivir en pie a sus demoledoras andanadas. Y no sin antes tener que transitar por un verdadero infierno.
Su consagración se plasmó en sólo dos asaltos, el 22 de enero de 1973, en Kingston (Jamaica). Foreman vapuleó a Joe Frazier, un monarca mundial de reconocida fortaleza y dueño de una de las mejores izquierdas de toda la historia del boxeo.
UNA LOCURA
Ante el asombro del mundo, Frazier fue lo más parecido a un muñeco desarticulado por los impactos inclementes del nuevo campeón mundial del pugilismo. El “uppercut” con que culminó aquella noche hizo que el pobre Frazier se elevara varios centímetros sobre la lona antes de desplomarse por toda la cuenta.
Fue una imagen tan terrible como sobrecogedora.
Frente a esa máquina de destrozar rivales, Alí intentaría lo que hasta allí en la historia sólo había conseguido un hombre en su categoría. Fue cuando Floyd Patterson, tras perder su corona frente al sueco Ingemar Johansson, la recuperó en la revancha.
Era una locura, cierto, pero también un colosal negocio que Don King, el promotor de boxeo más poderoso de la época, no podía dejar pasar. Astuto como pocos, contactó al presidente de Zaire, Mobutu Sese Seko, para escenificar la pelea en un estadio de fútbol de Kinshasa, la capital. Mientras él se aseguraría ingresos por más de 10 millones de dólares, una fortuna inmensa para la época, el dictador Mobutu tendría para sí una poderosa campaña de lavado de imagen frente al mundo.
Al menos él así lo creía.
Tras las habituales tratativas, y fijadas las bolsas para ambos boxeadores, el combate se denominó “Rumble in the Jungle” (El Rugido de la Selva). Pronto pasó a ser “La Pelea del Siglo”, más que nada por el morbo que el confronte implicaba. Porque era verdad que Alí podía ser literalmente destrozado, pero ¿qué si se producía ese milagro en el que muy pocos confiaban?
Austero, parco y poco amigo de la efusividad, Foreman se recluyó en su hotel y apenas salía de él para entrenar. Su auto contaba a cada momento con una pequeña guardia pretoriana que impedía el más mínimo acercamiento de la gente al campeón. Alí, por el contrario, salía a correr temprano por las polvorientas calles de Kinshasa. Solo, sin siquiera un auxiliar que lo alejara de la multitud de niños y jóvenes que lo sintieron de inmediato uno más de los suyos. Acaso porque ese boxeador, ídolo mundial del pugilismo, se identificó de entrada con ellos, como un reconocimiento noble a sus raíces africanas.
COMO UNA NIÑITA
Lo que en el primer día fue una comitiva de 20 o 30 muchachos corriendo con él, se transformó pronto en una procesión de cientos. O quizás miles que se unían al trote coreando “¡Alí bomayé!” (Alí, mátalo). El mismo que la noche del combate se transformaría en el rugido de la selva que la publicidad auguraba.
Los periodistas y comentaristas que tuvieron la fortuna de estar en ese combate memorable, siempre relataron que la comitiva de Alí era lo más parecido a un grupo de tipos que van a un funeral. Angelo Dundee, el entrenador de siempre, debía hacer denodados esfuerzos para que algún “paparazzi” tan oportuno como indiscreto no lo captara sumido en profundas cavilaciones.
Sólo Alí mantenía el ánimo en alto, y se dice que más de una vez debió recurrir a su retórica habitual de ganador para intentar ahuyentar los oscuros presagios que se cernían sobre él y su grupo.
Nomás comenzar el combate, buena parte del mundo se detuvo. La transmisión vía satélite, inaugurada en 1969, llevaría las alternativas de la pelea a millones de espectadores expectantes. Y veían que Alí, contra todos los gritos e indicaciones de su rincón, se iba contra las cuerdas, como invitando a Foreman a golpearlo. Y este, ni corto ni perezoso, se fue contra su presa como el tiburón que huele sangre.
De nada valían los gritos desesperados de Dundee y de sus segundos. Alí tenía un plan y nada ni nadie lo haría apartarse de él. Apenas sonaba la campana, volvía a las cuerdas, para soportar estoicamente la andanada de golpes que Foreman lanzaba. La mayoría los bloqueaba, pero cuando llegaba a entrar alguno en su cabeza o en su rostro, para pasar el mal momento se amarraba a Foreman y aprovechaba cada segundo de dramático respiro para trabajarlo sicológicamente.
“¿Eso es todo lo que tienes, George?”. “Vamos, que estás golpeando como una niñita”, mascullaba al oído de un Foreman enfurecido.
Uno tras otro, los asaltos fueron transcurriendo sin ningún cambio. Alí en las cuerdas, Foreman sin poder meter nunca un golpe en un lugar crítico, como la mandíbula o la sien. Y miles de personas vociferando cada vez con más fervor ese “¡Alí, bomayé!” que invadía los micrófonos de la transmisión y se diseminaba como una plegaria por las calles de Kinshasa. En el rincón del retador, un Angelo Dundee parecía resignado a que su terco pupilo en algún momento se desplomara.
Dundee sabía, como lo sabía todo el mundo que, siendo un maestro en la larga y en la media distancia, Alí era una nulidad absoluta en la pelea corta, en lo que llaman “el clinch”. Porque por motivos de gusto y de estética, jamás se propuso pelear así. Para él era hasta obsceno y de mal gusto ver a dos tipos cabeza a cabeza golpeándose y maldiciéndose.
Dicho de otra forma, que Alí pudiera meter una mano definitoria en esas condiciones era tan improbable como que el sol se nos apareciera de improviso por el oeste.
La humedad, el calor infernal, la resistencia sobrehumana de ese Alí que se ofrecía hasta displicentemente como punching ball fueron haciendo mella en el físico pero, por sobre todo, en la siquis de un Foreman que poco a poco fue cayendo en un desconcierto que hasta ahí jamás lo había acompañado en ningún combate.
DRAMÁTICA Y CONMOVEDORA EXPRESIÓN
Inteligente como pocos, Alí salió decidido a afrontar el octavo round con otra disposición. Sería él quien ahora buscaría a su rival, sabiendo que su decreciente velocidad de sus comienzos le alcanzaría de todos modos para neutralizar a un Foreman despojado ya del vigor y la fe que lo inundaban al momento de subir al ring.
En Foreman se mezclaron el castigo que estaba recibiendo y la sorpresa inconmensurable que significaba estar recibiendo de su propia medicina. Vapuleado por varios impactos consecutivos, se fue de bruces a la lona y la última escena de esa secuencia ratificó lo que el boxeo siempre había significado para Alí: un duelo de inteligencia, una lucha que, más allá de su violencia, no podía perder la belleza.
En lugar de impactar por última vez a un Foreman que se desplomaba, Alí hizo la del torero. Dio el paso al costado para no ensuciar la escena, para cuidar la estética. Para que las cámaras de televisión y las máquinas fotográficas del todo el mundo captaran la caída del hasta allí invencible campeón. Con toda su dramática y conmovedora expresión.
Alí lo había conseguido. ¿Locura? Para cualquiera, pero no para Alí. Mientras el estadio de Kinshasa se estremecía y millones a través del mundo no podían convencerse aún de lo que había ocurrido, “El más grande” alzaba los brazos al cielo, símbolo máximo de todo ganador. A metros de allí, Foreman, herido en su orgullo y en su alma, acaso decidió en ese mismo momento un retiro que lo tuvo dos años alejado de los cuadriláteros.
ETERNO ÍDOLO
Muhammad Alí, con todo lo extraordinario que fue, no es, desde luego, el mejor boxeador de la historia. Por lo que ya apuntamos: su nula capacidad para pelear en la distancia corta. Pero sin duda que es con todo derecho “El más grande” peleador de la historia. Y es que a sus épicas victorias sobre el cuadrilátero sumó su honestidad e inconmensurable consecuencia. Por ejemplo, al negarse a ir a Vietnam a combatir por un país que lo trató siempre a él y a los suyos como escoria. En una sociedad tan racista como lo era Sudáfrica en los ominosos tiempos del “Apartheid”.
No sólo eso: Alí debe ser considerado, además, como el mejor deportista de todos los tiempos, porque tuvo ese “plus” que otros tan grandes como él nunca tuvieron.
¿Quién renuncia a los mejores años de su vida pugilística siendo campeón del mundo y, de paso, desprecia los millones de dólares que dejó de percibir durante esos tres años y medio en que el establishment estadounidense lo privó abusivamente de todos sus derechos? ¿Quién mantiene sus convicciones a todo trance en un mundo donde los principios valen nada y hasta se transan como cualquier mercadería?
Definitivamente, fue “El más grande” de todos. Y nunca alcanzó una mayor estatura de ídolo eterno que en esa histórica noche de Kinshasa, hace ya medio siglo.
Video de la pelea: