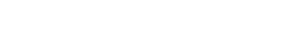Una visita a la tumba de Rilke

Dentro del contexto de lo que hemos denominado “turismo fúnebre”, quizá un sinónimo de amistad, ayer fuimos a visitar la tumba del gran poeta Rainer María Rilke, en Raron, Cantón de Valais, Suiza.
Por SEBASTIÁN GÓMEZ MAGTUS
Rainer María Rilke fue el último gran poeta de la Europa de entreguerras y tal vez el último poeta místico que el mundo haya visto. Después, Paul Celan, tomaría el negativo de estos siglos emancipatorios y funestos, para abrir la etapa fantasmal, espectral en el sentido derridiano, en que ha recalado el viejo continente. Se diría que Europa, después de los últimos quinientos años de historia, es una especie de museo de la vida y la muerte, y sus ciudades hermosos cementerios de la vida cotidiana. En la poesía de Rainer María Rilke está todo el fin del siglo xix y la pústula del xx.
Rilke nació un 4 de diciembre en Praga, en aquel tiempo parte del imperio austrohúngaro, y fue vestido como niña hasta los 5 años porque su madre no se hacía a la idea de que su hijo fuera un varón. Como se ve, un adelantado. Hay una foto que lo acredita. Si hay vidas intrigantes, una de esas es la del poeta que escribió al menos dos de los libros fundamentales de la historia de la literatura: Elegías de Duino y Sonetos a Orfeo.
Rilke vivió como un allegado de alcurnia, en castillos de condesas y mecenas, caminó por casi toda Europa haciendo amigos como Rodin o Zuloaga; tuvo una intensa amistad amorosa con Lou-Andreas Salomé, una especie de grial de la intelligentsia alemana en esa época. Nietzsche y Freud frecuentaron su compañía. Los últimos años de su vida tuvo una relación amorosa con Baladine Klossowska, pintora y madre del escritor Pierre Klossowski y del pintor Balthus, quien publicó su primer libro a los 12 años, Mitsou, la historia de un gato que se pierde, con prólogo del poeta. Con la ayuda de Baladine, como la llamaba Rilke, este pudo establecerse en Suiza y encontrar la estabilidad que tanto venía buscando tras la guerra.
En fin, teníamos decidido ir a visitar su tumba desde el comienzo de nuestra residencia en Looren, casa de traductores en Wernetshausen. Desde Lausanne tomamos el tren hacia Raron. El paisaje se volvió agreste y pasamos por pueblos que solo parecían existir para extraer las materias primas de construcción para las bellas ciudades, como Ginebra. No entendíamos por qué Rilke, siendo Suiza un país hermoso, habría elegido el lugar más inhóspito para vivir. Bajamos en Raron y vimos que apenas era un pueblito con casas y edificios de tres pisos como mucho, todas desperdigadas a orillas de un tímido Ródano, cuyo color hacía pensar en los ojos del poeta.
De pronto, reconocimos la iglesia sobre aquel peñasco imponente. Después de tantos años de lectura y de profundo amor por la poesía de Rilke, tras años de aprendizaje espiritual y artístico (la poesía de Rilke es una poesía mística, y no muchos la leen así; así la leyó Mistral, quien fuera la introductora de Rilke en Chile, versus Neruda, ferviente detractor), tras años de espera inconsciente, estábamos a una media hora de la tumba del poeta de la Vida monástica, del Libro de Horas, de la Ofrenda a los lares. Solo dependíamos de nuestros pasos y nuestra respiración.
Nos acercamos por la calle de la escuela de Raron y el peñasco parecía crecer y flotar sobre el pasto que lo reflejaba. No había nadie en el pueblo, salvo dos viejos conversando en una banca a los pies de la roca, bajo un abedul. Cuando encontramos el sendero hacia la tumba y la iglesia de San Romano, construida en el siglo XVI por el arquitecto Ulrich Ruffiner, comenzaron a sonar las campanas y comenzamos a comprender por qué Rilke había elegido ese lugar. Nos adentramos por un pueblo medieval, prácticamente un pueblo fantasma, mezclado con casas modernas que no estorbaban la idea que nos hacíamos de cómo había sido el lugar hace más de cien años. Tuvimos que subir una pendiente bastante inclinada, lo que me hacía pensar en ese verbo asaz rilkeano, inclinar, siempre a punto de despegar o de ser arrancado del mundo por los ángeles, si alguno lo escuchara, como comienza la primera Elegía.
Llegamos a la iglesia separados por la emoción que me hizo caminar con más ímpetu. Sentía algo de otro orden, escalas celestiales, una armonía eufórica, el amor por la poesía y el amor absoluto por una poeta francesa, me hicieron caminar o flotar hasta el cementerio. Pero recordaba que su tumba está del otro lado, que da al sol. Di la vuelta a la iglesia y no pude esperar a mi amigo, que llegaría unos minutos más tarde, también emocionado. Dejé mis cosas en una banca y fui directamente a la tumba de Rainer María Rilke (1875-1926), donde se lee el siguiente epitafio: “Rosa, Oh, contradicción pura, deleite de ser el sueño de nadie bajo tantos párpados”.
Estas palabras y toda la poesía de Rilke conjuran el misterio de vivir y sentir la extraña profundidad de esta experiencia, que a veces nos vuelve medrosos o sencillamente no nos deja regresar a la tierra.