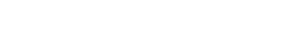Serie La Música del Exilio: La historia de Ortiga y su tránsito desde el Canto Nuevo hasta la World Music (parte III)
Tercer capítulo de la historia de un grupo musical chileno ícono del Canto Nuevo. Su primera gira a Europa, las amenazas en el exterior y su inserción televisiva en Chile, la primera ruptura, la prematura muerte de uno de sus líderes y su acercamiento al New Age.

El año 1979 fue el de la consolidación de Ortiga.
A la publicación de los discos de la “Cantata de los Derechos Humanos” y “Canto Nuevo de Chile” se sumó a fines de año su primera gira a Europa y Norteamérica, que terminó siendo el germen de su internacionalización.
La preparación no fue fácil. La inexperiencia y la falta de recursos dificultaron el cumplimiento de las exigencias de los organizadores de la gira, en la que se interpretaría la “Cantata de los Derechos Humanos” en la Catedral de Saint Germain des Prés, en París. Ello le costó a Ortiga retos de parte de Quilapayún (a cuyos talleres pertenecieron antes del Golpe Militar), que participó en los preparativos. Así quedó expuesto en carta de mayo de 1979, a seis meses de la gira, firmada por “los viejos desilusionados”.
Quilapayún les hacía ver que en Europa este tipo de giras quedaban listas meses antes, y a la fecha de la carta, Ortiga, entre otros atrasos (algunos no imputables a ellos), no había enviado aún las partituras de la cantata que debían ser aprendidas por la orquesta y el coro (ambos de alto nivel) que los acompañaría:

“Ustedes han manifestado una gran inmadurez en todo este problema (…) Tienen que entender que si esta gira se hace se debe exclusivamente al deseo de mucha gente de solidarizar con nuestra cultura y en especial con ustedes (…) La gente encargada de la gira de ustedes está verdaderamente loca y cada vez que nos ven nos regañan como si nosotros fuéramos responsables del lío en que están metidos (…) Al fin, todo podría resumirse en las palabras de un compañero que me decía: ‘si la gira se hace será a pesar del Ortiga’”.
De los reproches no se libró Alejandro Guarello, autor junto a Ortiga de la cantata, quien había hecho exigencias para el montaje de la obra en Europa. La principal, dirigir él mismo la presentación en París, lo que de paso requería el pago del pasaje. Su pretensión fue rechazada de plano por ser considerada desmedida:
“El músico de la cantata, si tuviera una mínima comprensión de lo que significa que se toque su obra en París, nos escribiría para agradecernos en vez de mandarnos a través de ustedes sus estúpidas exigencias”.
Lamentablemente, las partituras no estuvieron a tiempo. Guarello no las tenía y aunque Mauricio Mena y Juan Carlos García se esforzaron por reescribirlas, no pudieron terminarlas antes de junio, época europea de vacaciones. También las dificultades financieras del grupo impidieron poder pagar a un copista desde el principio. Cuando se pudieron conseguir el apoyo de la productora Nuestro Canto ya era tarde para alcanzar a tenerlas listas en el plazo requerido.
Ergo, el director francés, el coro y la orquesta desistieron del proyecto. Faltaban todavía al menos cuatro meses para el estreno, pero en Europa regían otros códigos y Ortiga aprendió de súbito cómo debía moverse en ambientes de máximo profesionalismo.
El reencuentro
Finalmente, el resto de los problemas fue superado, la gira acabó siendo exitosa y los malos humores quedaron atrás. Lo que primó fue el cariño filial y el respeto musical entre Quilapayún y Ortiga, demostrado con el emotivo reencuentro tras seis años de separación. A inicios de noviembre de 1979, el célebre grupo acudió en pleno al aeropuerto Charles de Gaulle, en París, a esperar a Ortiga. “Nos invitaron a las torres de Colombes, donde ellos vivían. Tuvimos un gran encuentro, conversamos mucho esa primera noche, y durante toda nuestra estadía ellos nos acompañaron en todo”, recuerda Marcelo Velis. También quedaron las cuentas claras: los reproches epistolares sólo pretendían ayudarlos a afianzar una calidad musical de la que estaban orgullosos.
Hubo también reuniones con otros altos músicos de la Nueva Canción Chilena (NCCh) que desde el exterior habían seguido atentamente la progresión de Ortiga. En Francia fueron recibidos por Isabel Parra, quien les regaló una guitarra y les mostró inéditas décimas de Violeta Parra. Compartieron también con Sergio Ortega, autor del “Pueblo unido jamás será vencido”, y con dos ex integrantes del ya disuelto grupo Aparcoa, Felipe Canales y Jaime Miqueles, en ese entonces miembros del Taller Luis Emilio Recabarren, creado por Ortega. Asimismo, convivieron con Los Jaivas y con Amankay en Holanda.

Primer álbum europeo
La gira por el Viejo Continente incluyó a Francia, Alemania, España, Suecia, Finlandia, Holanda, Bélgica, Italia, Suiza y Dinamarca. En este último país grabaron “Canción de la esperanza”, su cuarto LP, esta vez para el sello Metronome.
En el álbum la creatividad instrumental la aporta “Remolino”, de Ernesto González y Juan Carlos García. También hay tres temas de sus anteriores álbumes, además de recreaciones del compositor Jaime Soto León para Ojos azules”, “Santiago penando estás” y “De terciopelo negro”, y arreglos de Ortiga para “A la mar fui por naranjas”. Con “Canción de la esperanza”, de la “Cantata de los Derechos Humanos”, y “Las palomas de tu cielo”, con textos del ex miembro de Illapu Osvaldo Torres y música de Velis y García, Ortiga mostró afuera el canto genuinamente oprimido en Chile y no sólo su talento compositivo instrumental y recreador de melodías de raíz que predominaban en su repertorio.
El largo brazo de la represión
Su protagonismo en la “Cantata de los Derechos Humanos” expuso a Ortiga ante la dictadura y puso en riesgo su cuidadosa estrategia para evitar la censura y la persecución e insertarse en los medios de comunicación, especialmente televisivos, que le habían entreabierto puertas hasta en el propio canal estatal.
Sin pretenderlo, el grupo pasó a ser un emblema de la resistencia musical por sobre otros conjuntos y solistas de la época. Illapu, la otra banda del Canto Nuevo castigada cuando en octubre de 1981 se le prohibió regresar a Chile por su postura opositora, hasta 1979 no había demostrado en sus discos publicados un mensaje explícitamente político.
Los servicios de seguridad siguieron a Ortiga hasta Europa
Daniel Valladares recuerda: “En esa primera gira fuimos vigilados todo el tiempo. En todos los aeropuertos siempre había gente siguiéndonos. Pero los organizadores siempre estuvieron esperándonos”.
Esos cuidados no funcionaron en Holanda. En noviembre de 1979, tras actuar en la entonces Alemania Federal, Ortiga aterrizó en Ámsterdam, donde daría un concierto. Impensadamente, debió esperar una hora en el aeropuerto a los organizadores debido a un desfase horario.
Valladares relata: “En ese momento nos quedamos solos en un gran salón y un grupo de hombres, con algunas mujeres entremedio, llegaron en varios autos, se bajaron, entraron con rapidez y nos cercaron. Eran los tipos a los que ya habíamos visto en otros aeropuertos, claramente chilenos por su modo de hablar, incluso reconocimos algunas caras. Y empezaron a amenazarnos con pistolas, cuchillos, palos. Nos gritaban de todo: ‘Ustedes nunca más van a volver a Chile’, ‘no los vamos a dejar entrar’, ‘los vamos a matar’, qué sé yo, tantas cosas”.
Marcelo Velis logró pedir ayuda en un mesón de informaciones. Rápidamente llegó la policía y los agresores huyeron en sus autos.
La policía holandesa estaba sorprendida. “Nos decían que esto nunca había pasado en su país”, cuenta Velis. De ahí que durante la permanencia en Ámsterdam se les brindó protección permanente hasta que el grupo estuvo arriba del avión rumbo a Francia.
Velis atribuye el hostigamiento constante a que inicialmente estaba prevista la interpretación de la cantata en París y a que en los países visitados “era prácticamente inevitable que los periodistas tocaran los temas candentes en Chile. Incluso en las universidades los alumnos nos preguntaban. Era imposible abstraerse de esa temática. Lo que en Chile la dictadura podía evitar con la censura, afuera no lo podía hacer”.

Primera ruptura
Tras cerrar su periplo europeo el grupo viajó a Estados Unidos y Canadá, donde se les ofreció más actuaciones y grabar discos. Algunos músicos estaban por aceptar, pero otros querían regresar a Chile para retomar sus responsabilidades familiares y laborales, la mayoría como profesores de música.
El desacuerdo obligó al retorno en marzo de 1980. Extrañamente, pese al hostigamiento en Europa, no hubo impedimento para el regreso. Quizá aquello se deba a que algunos integrantes del grupo viajaron previamente a Nueva York para solicitar ayuda a Naciones Unidas en su regreso a Chile, apoyo que les fue brindado a través de funcionarios de este organismo que los estarían esperando en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago.
El grupo volvió con el compromiso de dar todavía más dedicación al grupo. “Lo que vivimos en la gira nos convenció de que el profesionalismo absoluto era nuestra ruta”, relata Velis.
Las nuevas condiciones decidieron a Mauricio Mena y Juan Valladares a retirarse. Valladares se convirtió en dirigente de la Agrupación Cultural Universitaria (ACU), órgano clave en el desarrollo de la manifestación cultural opositora, y en 1981 fue relegado a Chonchi, en la isla de Chiloé. Con Mena formaron Amauta, parte de la nueva camada del Canto Nuevo.
Una tercera pérdida, indeseada y dolorosa, fue la de Juan Carlos García. Artífice del grupo, sufría de un tumor cerebral que lo complicó en la gira, debiendo ser ayudado por Inti Illimani durante su hospitalización en Italia. Ya en Chile, su condición se agravó y dejó Ortiga. Falleció en 1981. Durante todo ese año la reducida formación de Velis, D. Valladares, Torres y Mora fue completada con otro músico del Conservatorio, Claudio Muñoz. A fines de ese año también se fue Carlos Mora.
Sin más de la mitad de sus integrantes, vino una época de rearmado, sostenida al comienzo con músicos como el antiguo colaborador Carlos Juica y el percusionista Alejandro Ried.
TVN, Sábados Gigantes y Teletón
A inicios de los años 80 el Canto Nuevo había salido de los subterráneos con la apertura del Café del Cerro, el lanzamiento del programa de televisión “Chilenazo” y la gradual aceptación en el Festival de Viña del Mar de músicos disidentes.
Ortiga aprovechó el envión y vigorizó su participación televisiva, esporádica en la segunda mitad de los 70, cuando sólo podría mencionarse su instrumental “Tic Tac”, bailado en el programa juvenil “Música Libre” y usado como cortina del programa “Gran Jurado”. Asimismo, su aparición en “Érase una vez”, micro programa en Televisión Nacional de Chile con corta vida cuando el canal se percató de que su realizadora, la periodista Isabel Lipthay (integrante del coro de la “Cantata de los Derechos Humanos”) daba cabida al Canto Nuevo.
En esta nueva fase de mayor apertura, fue “Sábados Gigantes”, programa de Canal 13 de televisión conducido por Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, el que le dio más espacio. En YouTube pueden verse varias apariciones. Algunas en solitario, otras con la cantante pop Patricia Santis, con la que en 1983 Ortiga interpretó “Andar”, aquel tema no incluido en su álbum de 1976.
En esa actuación se aprecia a la nueva formación. Junto a Velis, Daniel Valladares y Manuel Torres aparecen Antonio Vásquez, Rodrigo Tobar, Gonzalo Zambra y Freddy Herrera, todos del Conservatorio de la Universidad de Chile.
Ejemplo de que Ortiga ya era aceptado en los medios masivos fue su participación en la Teletón de 1982. En la clausura interpretó “Gracias a la vida” junto con los cantantes José Alfredo Fuentes y Patricia Maldonado.
Nuevas ópticas de vida y arte
Entre 1981 y 1983 Ortiga aumentó su incidencia cultural, incursionando en otras artes.
Así creó la música incidental para la obra de mimos “Las picardías de Fausto y Mefisto”, de la compañía de Enrique Noisvander, estrenada en 1981. Esta experiencia se sumó a una anterior participación de Velis y Mena, en 1975, en la música incidental de la película “Julio comienza en Julio”.
Influyente en su desarrollo fue también el acercamiento ochentero al pianista chileno Roberto Bravo, cuando éste empezó a interpretar a Violeta Parra, Víctor Jara y Silvio Rodríguez e invitó a músicos de impronta humanista para montar el espectáculo “Roberto Bravo y sus amigos”. Ortiga participó en ese circuito junto al trovador Eduardo Gatti, la cantante Paula Monsalve y el músico New Age Joakin Bello.
Hubo especial sintonía con Bello, quien también había estudiado música en la Universidad de Chile. La amistad se extendió hasta coincidir en un modo de vida más espiritual y vegetariano. “Sintonizamos mucho con eso y Joakin se acercó a nosotros de igual manera, sellando una amistad muy valiosa”, recuerda Velis.
Esta relación repercutió incluso en el repertorio del grupo con creaciones de Bello como el “Himno de la paz”, “América del Sur” y “Biobío”.
Dentro del conjunto, esta nueva sensibilidad impactó especialmente a Velis, Valladares y Torres, miembros fundadores. Con nuevas ópticas en su comprensión del arte y la vida, Ortiga se aprestaba a vivir la experiencia que marcaría su rumbo hasta estos días.
(continuará)