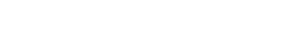Por qué Ali es el más grande deportista de la historia

A casi 46 años de su victoria más recordada y sublime, cuando noqueó en Kinshasa al “invencible” George Foreman, y a cuatro años exactos de su muerte, la figura de Muhammad Ali se sigue agrandando con el paso del tiempo. Sus victorias son un ejemplo, pero más poderosos que sus éxitos sobre el cuadrilátero son su honestidad y consecuencia. Aprendan de un ídolo de verdad, pelmazos.
Por EDUARDO BRUNA
Este miércoles 3 de junio se cumple un aniversario más de la muerte de Muhammad Ali, el más grande deportista que haya dado jamás la humanidad. Por sus logros sobre el ring, es cierto, pero más que nada por lo que significó para los negros de su país y del mundo, para los oprimidos de la tierra. Por ese ejemplo de honestidad y consecuencia que en su momento personificó, y que en los tiempos que corren parecen ser valores en retirada o, lo que es peor, en irremediable extinción.
Un 30 de octubre de 1974, en Kinshasa, Zaire, Ali enriqueció su ya gigantesca leyenda derrotando de manera contundente a George Foreman para recuperar esa corona del mundo que nunca había perdido sobre el cuadrilátero. Esa que le había arrebatado el poderoso “establishment” estadounidense luego que se negara a ser enrolado en el ejército para ir a Vietnam.
Y si no decimos “a combatir” es porque todo el mundo sabía -incluido Alí-, que nunca estaría en el frente, que sólo sería utilizado como elemento propagandístico para validar con su presencia una más de las abusivas intervenciones del Imperio en el tercer mundo a través de su historia.
Alí sería, en el sudeste asiático, el equivalente a lo que en la Segunda Guerra Mundial había sido Joe Louis por un breve período: la figura que, con su ejemplo, les levantaría la moral a las tropas y fomentaría en forma masiva la conscripción de esa carne de cañón que va destinada a padecer y a morir para que los hijos de los ricos y los políticos sigan disfrutando tranquilos de sus muchos privilegios.
Sólo que esta guerra, la de Vietnam, siendo tan cruenta y brutal como cualquier guerra, era diametralmente distinta a la que los Aliados y las Fuerzas del Eje habían librado en Europa y el Pacífico. Mientras en esta los soldados sabían que enrolarse significaba combatir al nazismo, en la del sudeste asiático el enemigo era mucho más difuso. Mientras en la Segunda Gran Guerra iban a enfrentarse a ejércitos poderosos, en Vietnam los rivales no pasaban de ser campesinos pobres, incultos y desarrapados.
Más aún: ¿dónde diablos estaba Vietnam? Salvo la elite gringa, culta e instruida, muy pocos ciudadanos estadounidenses lo sabían.
Alí supo desde siempre que nunca tendría un M16 en las manos. Que iba a estar siempre bien resguardado en la retaguardia, como todo buen general que se precie. Que nunca tendría que correr el riesgo de tener que matar para evitar su propia muerte. Que jamás iba a ser metido en una bolsa para salir del campo de batalla, como les pasó a miles de desdichados negros, latinos y blancos pobres del Bronx, de Omaha o de Detroit.
Pero aun así, dijo no.
“Ningún vietcong me ha hecho nunca nada. Ningún vietnamita me ha tratado de ‘nigger’, como sí me ha ocurrido en mi propio país”, dijo Ali para fundamentar su irrevocable decisión.
Resultó inevitable recordar, tras esas palabras, lo que dolorosamente había experimentado Alí en su pueblo, Louisville, Kentucky, al regresar de los Juegos Olímpicos de Roma (1960), luego de haber conquistado para su país la medalla de oro de la categoría mediopesados. Seguía llamándose Cassius Marcellus Clay por aquellos días, nombre de esclavo que le refregaron en su cara cuando tuvo la osadía de querer ser atendido en un café reservado sólo para blancos.
La historia cuenta que, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado por esa muestra de brutal racismo, se sacó la medalla que pensaba lucir para siempre y en toda ocasión luego de subir al podio romano, y la arrojó al río.
Nunca -contó después- tuvo ningún tipo de remordimientos.
Lo extraordinario de Alí fue que, cuando lo llamaron a enlistarse, la guerra de Vietnam aún pintaba bien para Estados Unidos. Lyndon Johnson, el Presidente, todavía hacía oídos sordos a los pedidos de William Westmoreland, general a cargo, de enviar más tropas y la carnicería aún no alcanzaba los dantescos niveles que tendría en los años venideros.
No había, tampoco, voces influyentes y poderosas que se manifestaran contra el conflicto. Ni en Estados Unidos ni mucho menos más allá de sus fronteras. Hasta Martin Luther King, líder afroamericano por la igualdad de derechos y por la paz, era reticente para plegarse al discurso mucho más radical, pero al mismo tiempo mucho más subterráneo en contra del conflicto, que solía expresar Malcom X.
Y, sin embargo, Muhammad Ali no sólo se opuso a la guerra y a la conscripción de los negros, sino que se transformó en pionero de una rebeldía que, con el correr de los años, alcanzaría dimensiones gigantescas. A través de Europa, de todo el mundo, hasta permear finalmente hasta a la propia sociedad estadounidense, harta ya de contar ataúdes envueltos en la bandera y por un conflicto que no era de ellos.
Le quitaron todo. Su título de campeón del mundo de todos los pesos, su licencia para combatir en el extranjero y millones de dólares que dejó de percibir a causa de su condena de cinco años que, sólo tres años y medio después de ser dictada, fue anulada por la Corte Suprema.
Le robaron, en suma, los mejores años de su vida pugilística.
Cuando finalmente volvió, seguía siendo grande, pero ya no el mismo. Había ganado peso. Su maravillosa velocidad de piernas y de manos no había desaparecido del todo, pero claramente estaba disminuida, deteriorada. Aquel que en el ring volaba como mariposa y picaba como abeja ya era sólo un recuerdo desvaído.
Ansioso, además, por recuperar lo que en derecho le pertenecía, Alí apuró en demasía su retorno a esa campaña que se había visto interrumpida luego de su victoria número 29. Destrozó a Jerry Quarry, demolió a Oscar Bonavena, y entonces fue por Joe Frazier, quien había heredado su trono.
El 8 de marzo de 1971, en el Madison Square Garden, Frazier tuvo más físico y más boxeo para continuar como campeón e invicto, ganando el combate por fallo unánime.
Alí se limitó a decir que, para la próxima, se prepararía mucho mejor. Que, tras perder esa pelea, tuvo claro que no bastaba con sólo correr unas pocas millas de madrugada. Evitó hablar sobre una hernia que, previo al combate, lo tuvo muy complicado, obligándolo a fallar durante varios días su visita al gimnasio.
Naturalmente, quería una revancha con Joe Frazier, convencido de que esta vez ganaría. Pero no pudo ser. En el intertanto, había surgido otro “monstruo” de la categoría máxima: George Foreman.
Nacido en Texas el 10 de enero de 1949, Foreman hizo una carrera tan meteórica como llamativa. Dueño de una pegada descomunal, al punto que se decía que la de Sonny Liston palidecía, Foreman fue sumando victoria tras victoria, cada cual más apabullante y concluyente que la otra.
En suma, que con 37 peleas retara a Joe Frazier, era el paso lógico. Con mayor razón si en la gran mayoría de sus confrontes los rivales se caían en las primeras vueltas. Su record mostraba que sólo tres de sus adversarios -Roberto Dávila, Levi Forte y Gregorio Peralta-, habían logrado sobrevivir en pie a sus demoledoras andanadas.
El 22 de enero de 1973, en Kingston, Jamaica, Foreman vapuleó a Joe Frazier. En apenas dos asaltos, lo tiró seis veces a la lona. El campeón del mundo, dueño de una reconocida fortaleza, poseedor de una de las mejores izquierdas de toda la historia del boxeo (el escritor Norman Mailer dijo que con uno de esos golpes Frazier era capaz de desgajar un árbol), aquella noche fue un muñeco desarticulado por los impactos inclementes del nuevo monarca mundial del pugilismo.
El “uppercut” que culminó aquella noche la faena de Foreman hizo que el pobre Frazier se elevara a varios centímetros de la lona antes de desplomarse por toda la cuenta. Fue una imagen tan terrible como sobrecogedora.
Frente a esa máquina de destrozar rivales, Alí intentaría lo que hasta allí en la historia sólo había conseguido en su categoría Floyd Patterson cuando, tras perder su corona frente al sueco Ingemar Johansson, la recuperó en la revancha.
Pero esto, claramente, era distinto. Foreman, con 25 años para la fecha de la pelea, se antojaba demasiado fuerte para un Alí que ya frisaba los 32. Un Alí que, si tres años antes no había podido con Frazier, ¿cómo podría tener esta vez opción frente a un campeón que se antojaba invencible?
Los días previos al confronte en Kinshasa, Zaire, el equipo de Alí parecía haber concurrido a un funeral. Los susurros, los gestos sombríos, abundaban en el grupo del retador. Ni siquiera su técnico, Angelo Dundee, creía en que su pupilo pudiera tener alguna posibilidad. No hablemos de ganar. Ni siquiera de que pudiera terminar en pie.
Alí era el único que se abstraía a ese sentimiento de generalizado pesimismo. Entrenó como nunca, es cierto, pero en sus ratos libres fue un genio de sus propias relaciones públicas. Se mezcló con un pueblo que él juzgaba propio y en sus caminatas y trotes era seguido por miles de chicos que lo alentaban con el alma, porque también ellos lo consideraban uno de los suyos.
El “¡Ali bomayé!” que atronaría el estadio la noche de la pelea (“¡Alí mátalo!”), fue un invento del propio Muhammad Ali, que como nunca se sentía a sus anchas en ese escenario y con ese público.
Lo que ocurrió aquella noche entró en la historia del boxeo. Más: se ganó un lugar en la reseña histórica de cualquier deporte en cualquier tiempo. Con una estrategia que casi mata del corazón a Dundee y a sus “seconds”, Alí afrontó round a round recostado contra las cuerdas, dejando que Foreman descargara mazazo tras mazazo. Muchos de ellos, por cierto, entraron, pero para fortuna de Alí nunca en un lugar sensible, como la sien o la quijada.
Con una extraordinaria fortaleza de ánimo, Alí no sólo atinaba a cubrirse para evitar el vendaval de golpes que se le venía encima. Trabajándolo sicológicamente, le susurraba a Foreman durante el clinch: “¿Esto es todo lo que tienes, George?. Estás pegando como una niñita…”.
Con el correr de los asaltos, y mientras el “¡Ali bomayé!” resonaba cada vez más potente, Foreman se fue desgastando física y sicológicamente. ¿Cómo es que ese tipo se mantenía en pie? ¿Cómo es que aguantaba tanto golpe que para otros habían significado irse de cabeza a la lona?
La pérdida paulatina de confianza, la humedad cercana al 80 por ciento, sumada al calor ambiente insoportable que multiplicaban las luces sobre el cuadrilátero, hicieron el resto. Las fuerzas abandonaban a Foreman y Ali supo captar el momento justo para pasar de presa a cazador, de víctima a victimario.
Corría el octavo round cuando Ali contragolpeó. Sin la potencia de Foreman, es cierto, porque ni en sus mejores momentos la había tenido, pero con su acostumbrada precisión para llegar y provocar daño.
En Foreman se mezclaron el castigo que estaba recibiendo y la sorpresa inconmensurable que significaba estar recibiendo de su propia medicina. Vapuleado por varios impactos consecutivos, se fue de bruces a la lona y la última escena de esa secuencia ratificó lo que el boxeo siempre había significado para Ali: un duelo de inteligencia, una lucha que, más allá de su violencia, no podía perder la belleza.
En lugar de impactar por última vez a un Foreman que se desplomaba, Ali hizo la del torero. Dio el paso al costado para no ensuciar la escena, para cuidar la estética. Para que las cámaras de televisión y las máquinas fotográficas del todo el mundo captaran la caída del hasta allí invencible campeón en toda su dramática y conmovedora expresión.
Cuarenta y seis años casi han pasado de aquello y, sin embargo, se sigue recordando como si hubiese ocurrido ayer.
Es que la proeza de Alí no es sólo una victoria deportiva. Encarna el triunfo justo y merecido de aquel que fue por la vida respetando valores, siendo fiel a sus principios y consecuente con su conducta.
Todo lo contrario de lo que se ve hoy en día, con ídolos de cartón en el deporte, uniformados que roban como locos la plata que nos pertenece a todos y tipos que, bajo el pretexto de servir como políticos, se sirven ellos. Y a lo grande. Son tan caraduras que, en cuanto aparecen en el horizonte las próximas elecciones presidenciales, sobran los que se declaran disponibles para sacrificarse.
Estamos llenos de deportistas valiosos que, sin embargo, son personajes de pacotilla. Llenos de faranduleros que no suman nada pero que, sin embargo, se juran importantes en una sociedad que vive de la estupidez y del hedonismo. Plagados de políticos que no dudan en olvidar principios con tal de mantenerse a flote y seguir siendo mimados por un sistema de mierda que ellos, sin embargo, defienden y cuidan como huesito de santo.
Tipos que menosprecian a esa gente que creyó en ellos, al punto de no dudar en traicionarla y arreglarse impúdicamente los bigotes ante la mirada indiferente de un pueblo tan imbécil como ignorante.
Y hay también hay otros que, tratados con todas sus letras como vulgares ladrones por la prensa, prefieren hacerse los giles con tal de que no se agite el barro que, están seguros, terminará por salpicarlos.
Por todo ello es que la figura de Muhammad Ali se agranda con los años.
Porque fue un deportista fuera de serie que tuvo ese plus que nunca tuvieron otros grandes, como Pelé, Michael Jordan o Schumacher: la de influir a nivel planetario en una sociedad que cada día echa más de menos a tipos que se mueven por principios más que por su propia conveniencia.
A cuatro años de su triste muerte, va nuestro humilde homenaje para usted, maestro.