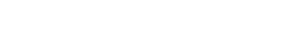La Roja ya no permite seguir barriendo la basura bajo la alfombra

Bipolares como somos, escasamente conscientes de lo que somos, tras la eliminación de la Roja del Mundial Rusia 2018 pasamos de la adoración y admiración sin límites de nuestra selección al insulto y al desprecio más absoluto. Los héroes de apenas ayer hoy son villanos que ni siquiera merecen el más mínimo respeto que con toda justicia se ganaron.
Juan Antonio Pizzi, al igual que el cuadro que conducía técnicamente, pasó sin transiciones de bestial a bestia, como apuntaba Fernando Riera en el siglo pasado para graficar ese precario equilibrio por el que transita siempre el hombre de la banca. Y los jugadores, hasta hace apenas unos meses verdaderos ídolos elevados a la categoría de próceres, hoy son una tropa de ineptos pataduras merecedores de los mayores escarnios. Más de alguno –incluso- es hoy sólo un borracho despreciable, que merecería ir a la cárcel si alguna ley pergeñada por nuestros dignos y esforzados parlamentarios contemplara como delito el saltarse las normas y faltar groseramente a la disciplina.
Nada de eso tuvo importancia en el reciente pasado de éxitos, victorias y títulos. Y si la tuvo, la crítica sólo fue a la chilena, es decir, entre dientes y protegida por el más denso de los anonimatos. La mayoría, o hizo vista gorda o perdonó, mientras los indisciplinados nos siguieran entregando esos triunfos y esos logros que nunca antes pudimos alcanzar en cien años de historia de fútbol sudamericano.
Hoy, fuera de la cita futbolística máxima, la situación –y como es lógico de acuerdo a nuestra idiosincrasia- resulta ser diametralmente distinta. Tras 90 minutos de juego, en el que hubo un solo protagonista, pasamos del amor al odio con la misma velocidad que la Roja se derrumbó futbolísticamente cuando las clasificatorias entraban en la recta final, en su fase decisiva.
¿Quién pudo, concluida la Copa Confederaciones que nos llevó a una final disputada taco a taco ante el campeón del mundo –Alemania-, prever que ese mismo equipo altamente competitivo, y por lo mismo respetado en todo el mundo, se iba a venir abajo en forma tan ostensible como dramática?
Seguramente, nadie.
Si habíamos dejado en el camino al campeón de Europa (Portugal), y obligado a Alemania a cuidar como un tesoro ese escuálido gol de ventaja producto tan sólo de un error descomunal de Marcelo Díaz, los últimos cien metros de las clasificatorias tenían que ser mero trámite. “Pan comido” en el lenguaje del hincha, generalmente delirante porque, al contrario del argentino, uruguayo o brasileño, es un completo analfabeto en lo que a fútbol concierne.
“Vamos a ganar 3-0. ¡Tres-cero…!”, fue frase habitual en la previa de los últimos compromisos. Y el delirio colectivo alcanzaba niveles de vesania cuando ese hincha, que al cabo los representaba a todos, agregaba: “Goles de Alexis, Vidal y Vargas”. En otras palabras, se trataba no sólo de optimistas enfermizos, sino de avezados adivinos que dejaban como niño de pecho a Nostradamus.
Nadie reparaba en que ese estilo impuesto por Bielsa, piedra angular de lo que vendría luego con la continuidad de Sampaoli, se había venido desdibujando con el paso del tiempo. Mucho menos que, aparte de carecer de mucho gol, al frente iba a haber equipos capaces de sacar partido de esa paulatina aunque sostenida pérdida de esencia futbolística que en algún momento nos había elevado a alturas hasta entonces insospechadas.
Y producidos los contrastes, la explicación fue la esperada por parte de hinchas que de fútbol saben tanto como de trigonometría o mecánica cuántica: “¡Los cabros no mojaron la camiseta…!”.
Detrás de esas expresiones folclóricas, sin embargo, fueron sumándose razones de fondo. Y enteramente futbolísticas, para decirlo pronto.
Para comenzar, efectivamente, sí tuvimos una generación dorada. Y es que, a intérpretes notables, como Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, se sumaron coristas que, sin tanto brillo ni jerarquía, tenían capacidad suficiente para transformarse en piezas vitales de un equipo que primero aprendió a superar complejos atávicos de nuestro fútbol y luego, con el esfuerzo y la lucha de todos, ser capaces de pararse de igual a igual frente a cualquiera.
Parece fácil, pero no lo fue. Décadas de mirar hacia arriba a las potencias mundiales, y de mirar con injustificado desdén a quienes no considerábamos en ese reducido podio, hicieron de nuestro fútbol un híbrido en el que convivían los complejos insuperables con la arrogancia de feble base. En suma, un fútbol sin personalidad, carente de estilo y de identidad propia, que hacía que jugáramos sin saber nunca lo que buscábamos.
Mientras el fútbol de brasileños, uruguayos, argentinos, e incluso peruano, tenía una impronta bien definida y fácilmente detectable, el nuestro carecía por completo de estilo. Dicho de otra forma, perdíamos (las más de las veces), o ganábamos (desgraciadamente las menos), sin que nosotros mismos siquiera supiéramos a qué jugábamos.
La mayor revolución de Bielsa fue, precisamente, implantar un estilo e imponer un sello. En otras palabras, suplir la carencia de cuotas enormes de talento con el expediente de, primero, correr y marcar como si cada balón fuera el último y toda incidencia de juego digna de transformarse en jugada clave. Vital era la solidaridad de todos. Para evitar el dos contra uno, para auxiliar al compañero que iba al quite por si fallaba o acompañarlo y mostrarse como alternativa de recepción en el caso de que lo lograra. Y cumplida esa primera parte vital, porque es obvio que para intentar jugar primero hay que hacerse de la pelota, el que la tuviera sabía de antemano que los delanteros buscarían el desmarque o el pase al vacío, los volantes irían para mostrarse, y que el lateral de la respectiva banda se sumaría como opción para abrir la cancha y luego conseguir el desborde.
A Bielsa, como es lógico, no le resultó fácil. Que todos entendieran que cuando la pelota era del rival debían sumarse a la recuperación, y que logrado eso todos debían estar dispuestos además a transformarse en alternativa de descarga, requirió de horas y horas de prédica e, incluso, de mecanización majadera. Pero obsesivo como es, fue poco a poco consiguiéndolo. Y la mayor prueba la pasó aquella noche que la Roja, rompiendo la historia, le ganó por primera vez a Argentina habiendo puntos de por medio, camino a Sudáfrica.
“Parecía que jugábamos once contra quince”, dijo después de la derrota Alfio “Coco” Basile, el director técnico trasandino de la época. Agregó: “Nos ganaron bien. Y ahora, a llorar a la iglesia”.
Tras el paréntesis que significó Claudio Borghi, un tipo demasiado bonachón y blando para manejar jugadores díscolos, Sampaoli tuvo el mérito de retomar lo que había sembrado Bielsa. Y con un plus: esos jugadores ya estaban mucho más maduros futbolísticamente hablando y se trataba ahora de que se desenvolvieran con similar éxito en la Universidad luego de pasar por la enseñanza media.
El resultado no pudo ser más alentador: la Roja tuvo por las cuerdas a España y a Alemania en amistosos disputados en Europa y su juego –guardando las proporciones- era muy similar a lo que en su momento había hecho Holanda, con un “pressing” implacable de 20 o 25 minutos por cada tiempo de juego que hacía que el rival, maniatado hasta la exasperación, perdiera confianza en sus medios, fluidez en el juego y precisión en casi todos los sectores de la cancha.
Jugando de esa forma, Chile clasificó al Mundial de 2014 y puso de rodillas a España, el campeón mundial, e hizo caminar por la cornisa a Brasil, el anfitrión que pretendía aventar, definitivamente, los viejos fantasmas del “Maracanazo” y lograr su sexta corona del mundo, esta vez en su casa.
Y jugando de forma parecida, aunque no idéntica, Chile rompió cien años de frustraciones para quedarse por primera vez con la Copa América, tras una definición a penales infartante frente a los argentinos.
Liberado Sampaoli de su condición de “rehén” del fútbol chileno, la posta la tomó Juan Antonio Pizzi. Y aprovechó el envión para ganar la Copa Centenario, en Estados Unidos, y poner a la Roja en la final de la Copa Confederaciones.
Paulatinamente, sin embargo, nos fue quedando claro que la Roja ya no estaba jugando como antes. La marca asfixiante que antes el equipo imponía se fue relajando al punto que en los últimos partidos de las clasificatorias sólo se marcaba a distancia, que en los hechos significa que no existe marca. Para qué hablar del anticipo constante de antes. Pasó a ser artículo suntuario y, por lo mismo, escaso.
Consecuencia lógica: sin tener el balón la mayor parte del tiempo, como solía ocurrir antes, era doblemente dificultoso someter al adversario y luego conseguir herirlo, sobre todo entrando por las bandas.
La “manada de lobos”, esa sacrificada disposición de todos para cerrarle ordenadamente los caminos al rival, tan elogiada por el mundo y desde luego por nosotros, iba partido a partido cada vez más relegada al baúl de los recuerdos.
¿Qué nos pasó como equipo, que terminamos en esto? Explicaciones puede haber varias.
Primero, que los rivales, y esto para nada es una fanfarronería, porque baste recordar el respeto con que nos enfrentaron Portugal primero, y Alemania después, ya nos miraron distinto. Supieron que a Chile había que intentar cortarle los circuitos y para ello había que poner especial atención en la salida chilena por las bandas y, sobre todo, en lo que hacía Marcelo Díaz, jugador clave en el armado nacional.
Segundo, que fruto natural del tiempo, Isla y Beausejour, claves en la salida limpia, perdieron velocidad en el desborde y, lo que es peor, también en la marca.
Tercero, que para un fútbol históricamente precario fatal es adoptar costumbres de nuevo rico. Dicho de otra forma, no puede haber cosa peor que el “agrandamiento”. Situación que se observó muchas veces frente a un partido en el papel propicio, pero que quedó reflejada palmariamente en esa frase innecesariamente arrogante escrita con un plumón en el vestuario del Estadio Nacional de Lima tras el 4 a 3 sobre el cuadro de Ricardo Gareca: “Al campeón de América se le respeta”, grosero parafraseo de lo que alguna vez Robinho había dejado impreso en un vestuario de nuestro Estadio Nacional: “Al penta campeón del mundo se le respeta”.
Cuarto, la mano blanda de Pizzi, que entregaba incomprensibles jornadas libres a jugadores que no sólo contaban con escaso tiempo para practicar y “meterse” en el venidero partido, sino que –mal endémico de nuestro fútbol- nunca terminan de ser profesionales en un ciento por ciento.
Así nos enteramos, con dolor y molestia, del percance de Eugenio Mena, sorprendido conduciendo a pesar de haber bebido. Así también supimos de ese oscuro episodio en el que estuvo involucrado Arturo Vidal, en el Casino Monticello.
A lo mejor nada tuvo que ver en la trifulca que armaron sus amigos. A lo mejor fue rotundamente cierto que se retiró a una hora prudente. Sólo que el episodio oscuro no era para nada inédito: naturalmente, a todos les recordó el choque de su Ferrari, conduciendo con trago, en plena Copa América de 2015. ¿No se pudo evitar el dar motivos a habladurías?
Por eso, tras la derrota lapidaria frente a Brasil, que nos arrebató definitivamente un sueño con ya escaso sustento, apuntábamos al hecho indesmentible de que, en la recta final de estas clasificatorias, se había hecho todo mal. Al punto que, observando la forma cómo se fueron dando estas cuatro fechas finales y definitorias, el principal enemigo de la Roja fue la Roja misma.
Ausentes de Rusia 2018, apuntábamos, además, al fin de esa “generación dorada” que nos acostumbró (o mal acostumbró, según como se mire), al triunfo y a ese placer grato de sentir orgullo. Y es que, sin compromisos de fuste por delante, este grupo de jugadores podrá seguir escribiendo individualmente cada uno su propia historia, enriqueciendo –ojalá- sus curriculums en sus respectivos clubes, pero difícilmente volveremos a verlos como alguna vez los vimos.
Y más desolador, incluso, que haber quedado fuera del Mundial de Rusia, es observar el desolador panorama que nos espera, y que no vislumbramos ahora, sino que veníamos anunciando desde hace bastante tiempo: no existe el más mínimo atisbo de una generación de recambio, destinada a tomar la posta de esta que llega a su fin. Sencillamente porque, en diez años de existencia de las nefastas Sociedades Anónimas que hoy rigen nuestro medio, el fútbol chileno no ha producido ningún jugador con las trazas para llegar a ser un futbolista notable en un futuro cercano.
Y es que estos señores no llegaron a eso. Llegaron a hacer negocios, no a trabajar por la grandeza y progreso de nuestro fútbol. Y desde ese punto de vista, lo han hecho impecable: como consideran las divisiones menores un “cacho”, un gastadero de plata sin destino ni retorno seguro y pronto, los millones de pesos que según los regentes de los clubes destinan a ellas es sólo un burdo pretexto para pagar menos impuestos y birlarle recursos a un Fisco al que al parecer le encanta que le metan el dedo en la boca tipos de distintas raleas y pelaje: desde dirigentes deportivos hasta políticos corruptos profesionales en esto de servir al país, pasando por empresarios tan plañideros como deshonestos.
¿Qué club de nuestra paupérrima liga ha sacado un jugador que pudiera aproximarse siquiera a los de esta “generación dorada”, producto neto de un sistema de Corporaciones de Derecho Privado sin fines de lucro al que hicieron desaparecer con malas artes los codiciosos que hoy abundan en todos los sectores? Ninguno, por más que los comentaristas del Canal del Fútbol, al cabo empleados de la ANFP y de los clubes, encuentren talentoso a cualquier muchacho que asome por una cancha sin caerse cuando pisa la pelota.
No tenemos nada. Lo ratifica la Sub 20, de triste recuerdo en el Sudamericano veraniego de Ecuador, eliminada a la primera de cambio. Lo demuestra una Sub 17 que ha ido sumando papelón tras papelón en el Mundial de la India, conformada por una pléyade de jugadores desprovistos incluso de los fundamentos técnicos más básicos.
Así las cosas, el drama que viene tendrá como protagonista al sufrido hincha, pero también a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y es que la Roja, hasta aquí, les había permitido a los dirigentes barrer una y otra vez la basura bajo la alfombra. Eliminar abusivamente clubes, mantener sin sanción alguna a los protagonistas del mayor latrocinio de la historia de nuestro fútbol, beatificar a los cómplices activos y pasivos y timar al Servicio de Impuestos Internos con miles de millones de pesos, es mugre que pudo permanecer oculta gracias sólo a una Selección Chilena exitosa y ganadora.
Eso se acabó. Como acabó el sueño de llegar al tercer Mundial consecutivo.
En vez de escuchar la frustración del aficionado, traducida en los más soeces insultos, bueno sería que los organismos encargados de controlar y supervisar al fútbol dejaron de considerarlo un verdadero enclave de la vida nacional y le metieran definitiva y decididamente mano.
Para que la extraviada honestidad retorne de una vez por todas.