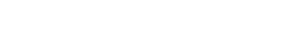Elogio del boxeo
Fragmento de Maurice Maeterlink
Mientras tanto, el estudio del boxeo nos da excelentes lecciones de humildad y arroja sobre la decadencia de algunos de nuestros instintos más preciosos una luz bastante inquietante. Pronto notamos que, en todo lo concerniente al uso de nuestros miembros: agilidad, destreza, fuerza muscular, resistencia al dolor, hemos venido a parar al último orden de los mamíferos o de los bactracios.
Desde este punto de vista, en una jerarquía bien comprendida, tendríamos derecho a un modesto lugar entre la rana y el carnero. La coz del caballo, como la cornada del toro o la dentellada del perro son mecánica y anatómicamente imperfectibles. Sería imposible mejorar, por medio de las más sabias lecciones, el uso instintivo de sus armas naturales. Pero nosotros, los más orgullosos de los primates, no sabemos dar un puñetazo.
Ni siquiera sabemos cuál es exactamente el arma de nuestra especie. Antes que un profesor nos lo haya enseñado laboriosa y metódicamente, ignoramos por completo la manera de poner en obra y de concentrar en nuestro brazo la fuerza relativamente enorme que reside en nuestro hombro y en nuestro bacinete. Observad dos carreteros, dos campesinos que se pelean: nada más miserable.
Después de una copiosa y dilatoria sarta de injurias y de amenazas, se agarran por el pescuezo y por los cabellos, ponen en juego pies y rodillas, al azar; se muerden, se arañan, se enredan en su rabia inmóvil, no se atreven a soltar presa, y si uno de ellos logra tener un brazo libre, da con él a ciegas, y a menudo en el vacío, pequeños golpes precipitados, exiguos, barbotados; y el combate no acabaría nunca si la navaja felona, evocada por la vergüenza del espectáculo incongruo, no surgiese de pronto, casi espontáneamente, de uno u otro bolsillo.
Contemplad por otra parte dos boxeadores: nada de palabras inútiles, nada de tanteos, nada de cólera; la calma de dos certidumbres que saben lo que hay que hacer. La actitud atlética de la guardia, una de las más hermosas del cuerpo viril, pone lógicamente en valor todos los músculos del organismo. Ninguna partícula de fuerza que desde la cabeza hasta los pies pueda extraviarse. Cada uno de ellos tiene su polo en uno u otro de los dos puños macizos recargados de energía. ¡Y qué noble sencillez en el ataque! Tres golpes, ni uno más fruto de una experiencia secular, agotan matemáticamente las mil posibilidades inútiles a que se aventuran los profanos. Tres golpes sintéticos, irresistibles, imperfectibles.
Desde el momento que uno de ellos alcanza francamente al adversario, la lucha ha terminado a satisfacción completa del vencedor que triunfa tan incontestablemente que no tiene el menor deseo de abusar de su victoria, y sin peligroso daño para el vencido simplemente reducido a la impotencia y a la inconsciencia durante el tiempo necesario para que todo rencor se evapore. Momentos después, ese vencido se levantará sin avería duradera, porque la resistencia de sus huesos y de sus órganos es estricta y naturalmente proporcionada a la fuerza del arma humana que lo hirió y derribó….