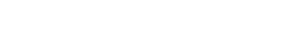El poeta almacenero

Ayer en la noche, a última hora, recordé la recomendación que me fuera hecha el sábado pasado al calor de varios vinos en un mítico galpón de escultura, desconocido para mí y sito en los extramuros del Cementerio General.
Por SEBASTIÁN GÓMEZ MATUS / Foto: ARCHIVO
Chile, país de poetas. Qué frase más remanida y más cierta a la vez, sólo que esto también es cierto para Nicaragua, Bulgaria, Estonia, la ex Yugoslavia, Rusia, Japón, etc., como quedó demostrado en el libro de humor poético realizado hace unos años por el académico Felipe Cussen.
Sólo se acuerdan de los poetas o la poesía en los discursos, más encima cuando quieren decir algo cursi o hediondo a lugar común. Quizás está bien que así sea.
A propósito, el sábado pasado me asomé, más por salud mental que por genuino interés, a un ciclo de música experimental. También asistí porque es importante apoyar a los amigos, pero en realidad fui a distraerme. Al salir de metro Zapadores (segunda vez que iba en mi vida, ¡y en menos de un mes!), caminé en dirección al cementerio y comencé a sentir una agradable sensación de provincia. Desde allí se veían los cerros tras los cuales estaban mi barrio, mi casa, mis hijos, mi vida cotidiana. A un par de estaciones de metro, sentí que estaba en otro mundo.
Tras la segunda presentación, salí del galpón lleno de esculturas donde se presentaban los artistas. Había sopa de zapallo y caldo de mariscos de cortesía, pero yo me incliné por el vino. Comencé a hablar con una amiga de antigua data. Comentamos sobre la cercanía del cementerio, que estaba cruzando la calle, y recordé una película que me gustó mucho cuando la vi: La buena vida, de Andrés Wood. Entonces, ocurrió algo inusitado: se acercó una mujer guapísima diciendo que había trabajado en esa producción.
Comenzamos a recrear las escenas y casi sin darnos cuenta terminamos hablando solos, con la escasa intervención de uno que otro interlocutor, en especial un amigo de ella, muy agradable y prácticamente igual a Steve Buscemi. Sin que le preguntara, nos contó que tenía un corto en Onda Media, plataforma gratuita de cine nacional. El trabajo en cuestión era Solo tú y yo y el asombro, un documental sobre el poeta Hugo Vera Miranda, de Puerto Natales. Le prometí que lo vería.
Como mi ignorancia es infinita y tampoco hago mucho por enmendarla, no conocía al poeta mencionado. En el documental me enteré que tiene un libro publicado en La calabaza del diablo, una de las primeras editoriales realmente independientes. El documental bordea la media hora, extensión perfecta para mi desidia por el arte de la pantalla. Hugo Vera, aunque conocido en su pueblo como Nano Silva, es de esos poetas que escriben sin pensar en el éxito ni en el barullo capitalino ni en los fondos que los poetastros de acá se disputan como las palomas las migas de un mendrugo en la plaza, en cualquier esquina de Santiago. Fue un agrado ver a un poeta tan despojado de las malas prácticas al tiempo que tan desfasado de la poesía contemporánea.
Poemas plagados de anáforas y de un tono tan desencantado que podríamos decir que todos los poemas leídos en el documental reflejan una enorme pena, una melancolía incurable. Quizás un poeta sea eso, como lo advierte tan bien Marguerite Duras: alguien que no se defiende de la vida. Hugo Vera, tan parecido a un amigo de mi padre, esa gente del sur tan genuina, es un personaje entrañable que no pierde la lucidez ante un mundo que, literalmente, se lo lleva el viento. Las imágenes del documental, que data de 2012, resultaron un descanso, a tan solo once años de distancia del presente, aunque a miles de kilómetros de la capital.
El poeta atiende un almacén. Cuando tocan el timbre se asoma al mesón y atiende. Seguramente conoce a gran parte de su pueblo, que ignora sus versos. Hay un señor que a diario le compra tres cigarros, cuenta, pero en las imágenes del documental le compra seis, lo que no deja de ser sugestivo. “No me imagino el infierno sin un timbre”, dice el poeta. Minutos más adelante, cuando el espectador pudo haber olvidado esa frase, por elaborada o porque simplemente no la entendió, suena un timbre horroroso que lo saca de su verdadera labor en el escritorio, lo hace levantar sus manos del teclado e ir a vender pan o cebollas. El poeta almacenero, de una sencillez conmovedora, una soledad natal, tiene que atender a su clientela.
Hacia el final, aparece su hijo: Huguito. Estos son los pasajes más hermosos de un documental conmovedor por su extemporaneidad y sencillez, por la humildad de querer retratar a alguien humilde en su fuerza natalina. El poeta sale a jugar a la pelota con su hijo, recuerda su pasado de futbolista amateur, reflexiona sobre el balompié que, junto a la poesía, debe ser de las cosas más intensas de nuestras precarias vidas de marraqueta, y en off lee un poema: “Mi hijo es tan importante/ que elegiría estar un minuto con él que una hora con Sharon Stone […] Mi hijo es tan importante/ que hace que me levante todas las mañanas a las siete/ aunque me haya acostado a las seis. Lo hago para que se vaya al colegio, impecable, / amo a mi hijo”.