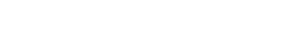Columna de Sebastián Gómez Matus: Los cortazarianos de siempre

El director del diario me sugirió que escribiera esta columna a propósito de un pasaje en la noticia sobre el deceso de Glenda Jackson, donde el escritor trasandino no queda bien, lo que zahiere el pundonor de su lectorado. Me pide argumentos; aquí están.
Por SEBASTIÁN GÓMEZ MATUS / Foto: ARCHIVO
Cada vez que expreso mi opinión sobre Cortázar alguien queda espantado ante mi herejía, me piden razones, me tratan de insensible, me detestan. Esta vez no ocurrió lo contrario con un asiduo lector de El ágora, fiel a su escritor y receloso de su fama. Mi opinión en realidad es una lectura en el tiempo de la obra de Cortázar, que ha envejecido mal y que un lector que se precie de tal no podría tomar en serio, arriesgándose al ridículo. Los libros de Cortázar cautivan en la adolescencia, son entretenidos si se quiere y sirven para hacerse el interesante en los viajes de formación por América Latina. Al menos en mi generación, quienes pudimos o quisimos viajar por nuestro continente, los libros que uno más veía en las hostales de La Paz o El Cuzco eran dos: Rayuela y Las venas abiertas de América Latina, este último de una fraudulencia estadística probada.
Cortázar es una lectura adolescente, en todo el sentido de la palabra. Esta polémica la comenzó César Aira cuando escamoteó el afán cultural por transformar al gigante cronopio en una vaca sagrada. Las vacas sagradas no permiten discutir ni generar nuevas lecturas, es decir, no permiten pensar ni modificar el concepto de realismo que tenemos, que es lo que hace la literatura. Cortázar, junto a casi todos los autores del boom latinoamericano, con la excepción de José Donoso, fueron escritores del gusto de la izquierda soñadora, inocente. En otras palabras, fueron escritores comprometidos. El Libro de Manuel da cuenta de su compromiso al igual que el libro sobre Nicaragua, cuyo título es tan empalagoso que prefiero no escribirlo. En general, los escritores llamados comprometidos envejecieron mal justamente porque no se comprometieron con la literatura, para parafrasear a Enrique Lihn, y terminaron convirtiéndose en lo que Aira llama “funcionarios del sentido común”.
Este debe ser el quid del reaccionarismo de sus lectores: leen libros que estabilizan el sentido común y, lo peor de todo, libros que comprenden. Es decir, no leen para pensar si no que para sentirse inteligentes o parte de un culto de miopes. Casi toda esta parvada de escritores en realidad hizo simulacros literarios, y en el tiempo, se alejan cada vez más de la literatura. Vendieron millones, fueron traducidos, mucha gente los leyó y… ¡los siguen leyendo! En la Argentina, ni siquiera Borges es una vaca sagrada. De hecho, en la estela de su tradición, muchos escritores han echado un gallito con él. Conocido es el libro de Fogwill Help a él (anagrama de El aleph) o el no muy lejano Borgestein, de Sergio Bizzio. Cortázar no generó herederos ni tradición, al igual que Sábato, de quien se burlaban diciéndole “Sótano”, por su teatral tendencia a estar deprimido.
Cortázar quedó como un escritor “importante” en el imaginario biempensante de América Latina, casi que una metonimia de cómo debía ser un escritor, sobre todo en países como los nuestros, pauperizados a más no poder. El colmo es cuando una literatura subestima a sus lectores. En ese tiempo, mientras los cortazarianos llevaban algún libro de su intocable en el morral, surgía la nueva escritura latinoamericana, como la llamó en su impecable libro Héctor Libertella, en oposición a La nueva novela Hispanoamericana de Carlos Fuentes. El solo contraste entre ambos títulos ya permite pensar de otro modo y en el enfrentamiento de al menos dos tradiciones en el continente, solo que los autores referidos por Libertella no constituyen una tradición porque no responden a una etiqueta y menos a una movida colonial de la agente literaria del boom. Quiero decir que mientras la gente leía a Cortázar, había otra gente que leía a Manuel Puig o a Copi, de quien Cortázar fue contemporáneo en París, solo para mencionar a dos grandes escritores más o menos conocidos.
Como se ve, detrás de estos colosos del sentido común, había literatura. En Chile, por ejemplo, estaba Mauricio Wacquez o Adolfo Couve. En México, Jorge Ibargüengiotia o la misma Elena Garro, aparte del conceptualista Ulises Carrión. Sin hablar de la literatura brasileña, que no solemos contar dentro de la etiqueta “literatura latinoamaericana” solamente porque no se lee en portugués y porque hasta el día de hoy no se traduce mucho, pero la tradición brasileña quizá sea incluso más radical que la argentina, puesto que las vanguardias literarias de Brasil comenzaron antes. Quizás el libro El fiord de Osvaldo Lamborghini bastaría para sacudir un poco la modorra de los adormilados cortazarianos, que reflejan el estado de las cosas de nuestro continente teniéndolo por importante. Nada más pernicioso en literatura que la “importancia”. Es lo que señala Aira: “La lectura es la realidad última de una nación, y como la literatura es el sistema que garantiza la persistencia de las lectura, una Historia literaria viva hará posible la Historia a secas”. El gusto por Cortázar habla de un grave estancamiento, como si no hubiese corrido suficiente agua bajo el puente o no hubiese existido la idea de una literatura menor, ya en Kafka y ensayada por Deleuze y Guattari el año 1975. En fin, seguir con Cortázar es seguir con el mismo concepto de realismo, id est, de realidad. Nuestra realidad latinoamericana es lamentable en gran parte gracias a que generación tras generación no se puede superar la nostalgia de las cosas que se leyeron en la adolescencia. Así las cosas, quejarse es un poco desubicado.