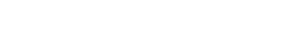Columna de Sebastián Gómez Matus: Jorge Teillier, el poeta de este mundo
Jorge Teillier solía decir que había nacido el día que murió Gardel, como si en esa coincidencia hubiera una posta cultural: se va uno y queda el otro.
Por SEBASTIÁN GÓMEZ MATUS / Foto: ARCHIVO
“Un día u otro/ todos seremos felices”, comienza el poema “Edad de oro” de Jorge Teillier, poema que siempre he leído como la edad del sol (soledad), cuyo optimismo no se condice con la perenne nostalgia atribuida al poeta de Lautaro.
El 24 de junio de 1935 nació el poeta más entrañable de nuestra tradición, el poeta de la profundidad cotidiana y que hoy tiene el terreno ideal para comenzar a ser leído de otro modo, más sensible y crítico, para vincularlo con las corrientes de pensamiento más interesantes del presente y para sacarlo de esa nostalgia domesticadora y del alcoholismo reduccionista, como si no hubiera suficientes borrachos en el parnaso de la poesía chilena o en cualquier parte del país.
Lo mismo con Mistral y la disputa de las abanderadas; entre ambos hay un puente fantasma que todavía no encuentra el material idóneo para tenderse. Tiene que haber un poeta que encuentre la amalgama formal entre los dos.
Teillier solía decir que había nacido el día que murió Gardel, como si en esa coincidencia hubiera una posta cultural: se va uno y queda el otro. El poeta de este mundo en el fondo es el poeta del único mundo que tenemos. La presunción de que cada uno vive en un mundo propio es tan ridícula como imposible, cuando no patógena; lo desolador es que hemos renunciado a vivir el mundo en común.
“La poesía/ es un respirar en paz/ para que los demás respiren”. No es una cuestión poética, aclaró alguna vez, sino una cuestión física. La poesía de Jorge Teillier es un recurso natural, una suerte de reserva de la biósfera, no el bibelot de un mundo que se fue.
La interpretación canónica de Teillier está agotada hace años, o por lo menos desde que se decidió leerlo en esa clave para encapsularlo en un tiempo ajeno al tiempo, comenzando por la lectura ignara de la nostalgia, “la única realidad”. El hecho de que haya una sola realidad en su poesía establece lo común: el poeta no es un ser especial escindido de la realidad gracias a sus poderes de demiurgo, sino que es el “amigo del tonelero, el cartero, del aduanero y /el contrabandista”.
Podríamos reemplazar estos oficios por otros más contemporáneos, aunque en un mundo que insiste en la división, lo relevante es la transversalidad de los vínculos; en un poema conviven los extremos, los contrastes, la tensión de los elementos devela la unidad del mundo.
“[La poesía] no significa nada si no permite a los hombres acercarse y conocerse”. El autor de “Muertes y maravillas” (1971) vio venir antes que nadie las consecuencias de la contaminación de la poesía por el discurso académico, que no es otra cosa que la mercantilización de los supuestos saberes. Ante esto, la poesía debía mantenerse fresca y desubicada.
Muchas veces se le acusó de repetirse y hoy el mundo está atrapado en su reproducción. De todas las obras que se reeditan en nuestro país, la más desatendida es la de Teillier, descuido sintomático y tal vez anclado en esta seudo intelectualización de la poesía contemporánea, que de intelectual no tiene nada. No obstante, a la luz de los derroteros del pensamiento contemporáneo, como la ecocrítica, Jorge Teillier es el pábulo ideal para alimentar estas líneas de investigación, sólo que nadie ha advertido la veta teórica oculta tras una lectura demasiado establecida como para desempolvarla.
La poesía del lautarino es la poesía del vuelco epistemológico que el mundo tiene que dar. Esa nostalgia no es otra cosa que el “Regreso al País de Nunca Jamás”, en su caso, o el “Cuaderno de un regreso al país natal”, de Aimé Césaire, poeta con el que tiene una similitud evidente.
A la proliferación de los discursos finmundistas, Teillier opone una imagen que todavía se puede ver en los cinco continentes: “El mundo no puede terminar/ porque las palomas y los gorriones/ siguen peleando por la avena en el patio”. ¿Quiénes son esas “palomas” y “gorriones”? Los procesos culturales siguen en pie, la crisis climática es una instancia propicia para pensar el mundo desde otras matrices, cercanas “al mudo corazón del bosque”.
En nuestro continente ya se han desplegado epistemologías de ruptura como el perspectivismo de Viveiros de Castro o el mundo ch´ixi de Rivera Cusicanqui, que en la literatura y la poesía han estado desde siempre, en particular en Mário de Andrade y su Cunaíma y en toda la poesía de Teillier, mucho más revelador que algunos poetas mapuche de última hora.
Quizá la propuesta sea más clara en el poema “La última isla” de su primer libro, “Para ángeles y gorriones” (1956), donde ya estaba desplegada toda su poética, conocida como “sobre el mundo donde verdaderamente habito”. La última isla es la única realidad: el regreso a la tierra. La nostalgia del futuro es el regreso a un pasado donde quedó suelta la hebra del futuro al que debemos regresar, la aguja en un pajar. La infancia del mundo nos aguarda en la poesía de Teillier.
 SEBASTIÁN GÓMEZ MATUS
SEBASTIÁN GÓMEZ MATUS
Poeta y traductor. Ha publicado “Animal muerto” (Aparte, 2021) y “Po, la constitución borrada” (facsímil digital). Entre otros, ha traducido a John Berryman, Mary Ruefle, Zachary Schomburg y Chika Sagawa. Forma parte del colectivo artístico transdisciplinar Kraken.