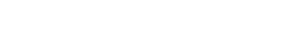Columna de Ele Eme: A los niños les están quitando el fútbol

Los incidentes del último Clásico Universitario causaron mucho más daño que un trauma acústico al cuarto árbitro y a un camarógrafo. Mataron la experiencia futura de muchos niños que ya no van a ir a la cancha.
Por ELE EME / Foto: PHOTOSPORT
Llegada cierta edad uno piensa que nunca más va a tener una pena de fútbol. Que las depresiones producto de un mal resultado de tu equipo (sobre todo con el archirrival) sólo suceden en la adolescencia. Que llegada cierta edad nada relacionado con el fútbol te afectará demasiado. Este domingo me di cuenta de que no es así: volví a tener una pena de fútbol.
Las bombas de ruido que dejaron con trauma acústico al cuarto árbitro del truncado clásico universitario en Concepción y a un camarógrafo del ex CDF para mí significaron una muerte, la del niño que una vez empezó a disfrutar de este mundo que se le presentaba fascinante, llamado fútbol.
Lo recuerdo como si fuera hoy. Era una soleada tarde de agosto de 1978. Era la primera vez que salía solo tan lejos de mi casa. Y nada menos que al Estadio Nacional. Había una reunión doble. El preliminar para mí fue el partido de fondo porque era el encuentro estelar entre mi infancia y mi independencia. Colo Colo chocaba con Santiago Morning.
Apenas pasé el último control y me empecé a internar en las entrañas del “coloso de Ñuñoa” mi corazón de 13 años no empezó a latir más rápido, pero sí de forma diferente. Se empezó a transformar en una pelota de fútbol.
Trepé las escalinatas y luego las gradas de la galería norte del Nacional disfrutando esa proeza tan ensimismadamente que, al llegar a un punto desde donde consideraba que ya estaba a una altura suficiente para no perderme ningún detalle de la cancha, giré y sentí un vértigo que casi me hace desandar el camino de un solo revolcón.
Una vez que me estabilicé física y emocionalmente, empecé a pasar mi humanidad bajo una cuerda que dividía un sector de otro. Una señora me advirtió que no podía traspasar esa barrera porque ahí se ubicaba la barra de los albos. Miré y eran puras familias. Esa prohibición era lo más cercano a lo que hoy conocemos como “violencia en los estadios”. La nada misma.
Del partido me llamó la atención el “Huevito” Pérez. Él seguía la tradición de delanteros bien alimentados del “Chago” que la embocaban seguido (el uruguayo Cubillas estuvo antes que él). Compré ese maní que viene con la cascarita mínima, roja. Cada segundo, cada sonido de la pelota, cada reclamo de la gente, se me quedaron grabados en la memoria. Al fin estaba en el lugar de los hechos. Ya nadie me podía contar cuentos. Supe, por ejemplo, que cada vez que el relator de la radio decía que “la pelota surcaba los aires” en un córner y que “saltaban defensores y atacantes en pos del balón”, el ejecutante del tiro de esquina en cuestión recién iba a tomar posición para lanzar.
De ahí en más comencé a recolectar rituales y sensaciones cada vez que iba al estadio. El olor a cigarro ajeno (entonces se podía fumar allí) que lo inundaba todo, el espectáculo indescriptible que era el que los jugadores del equipo de uno se acercaran a la reja a saludar brazos en alto a la naciente hinchada (lo más parecido a la comunión entre actores y público en el teatro), esa epifanía que era abrazarse en cada pepa propia con el desconocido que me tocó al lado (era como “la paz” de la iglesia, pero más regocijado y menos solemne; era “el gol”).
Me hice hincha del fútbol mucho antes que hombre.
Este domingo, viendo por la tele el Clásico Universitario, ese niño murió. De pena. De pena propia y ajena, pensando en que llevar a mi hijo pequeño a uno de estos eventos hoy es una acción temeraria, hasta digna de un mal padre o al menos de uno irresponsable.
¡Cómo nos han ganado los malandras! Veinte pudieron más que 23 mil este fin de semana. No les dejaron entrar los “elementos de animación” y se amurraron. Y se pusieron entre ceja y ceja cancelar la fiesta. Y los 23 mil, que esperaban paciente y civilizadamente la reanudación del juego (porque originalmente esto se trataba de un juego, no de una guerra) se fueron rumiando la misma tristeza que me embarga. Pagaron los platos rotos. Como si portarse bien fuera merededor de un castigo. Parece que así es, porque ya están libres los que fueron arrestados.
Los “hinchas buenos” se fueron consolando a sus niños, que lloraban de miedo por el ruido, por el fuego, por la maldad; de frustración por no poder seguir viendo a su equipo en acción, esperando la cachaña de Assadi, la barrida de Casanova y la volada con mano cambiada de Campos. ¿Cómo les explicamos que jugando al fútbol en la Play estarán más seguros? ¿Cómo les explicamos que el estadio ya no es para los niños?