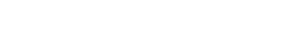Alí ha muerto, pero no nos dejará nunca

Su deceso, como era esperable, provocó la desazón y la congoja mundial. Nos dejó una lección de consecuencia y, sobre todo, de dignidad. Se ha ido físicamente de este mundo, pero permanecerá en el recuerdo imborrable de todos porque su leyenda no desaparecerá jamás. Al contrario: su imagen imborrable está llamada a crecer y agigantarse con el paso de los años.
Por EDUARDO BRUNA
Había pasado por trances similares, pero esta vez su físico de gladiador de mil batallas no pudo resistir más. A los 74 años, rodeado de los suyos y con el mundo en vilo desde que se supo la noticia, dejó de existir Muhammad Alí en el Centro Médico de Phoenix, Arizona, provocando una ola de tristeza y congoja que, cual tsunami, bañó a los cinco continentes. Había muerto no el mejor, sino el más grande boxeador de todos los tiempos.
La verdad irremediable golpea y duele. Incluso rebela. Porque personajes gigantescos como él no debieran morir nunca, por más que su leyenda esté destinada a permanecer e incluso a crecer con el paso inevitable de los años.
Problemas respiratorios que lo habían tenido a mal traer en anteriores episodios pudieron esta vez lo que nadie pudo nunca sobre un ring: decirle no va más, hasta aquí no más llegamos. Ni los cinco tipos que en un combate pudieron doblegarlo, ni la poderosa maquinaria del Imperio, pudieron anotarse nunca contra Alí un triunfo tan categórico e inobjetable como este que la noche del 3 de junio se apuntó la muerte para hacer ostentación, una vez más, de su implacable poderío.
El boxeo llora. El mundo entero llora. Y las razones sobran para lamentar la partida de quien marcó un antes y un después en el pugilismo. El adiós de quien, odiado y venerado con parecido fervor, pudiendo acomodarse como millones a los dictados del “establishment”, optó por la rebeldía, por ser siempre quien quiso ser y no aquel que muchos querían que fuera.
La historia cuenta que, chico negro y pobre de Louisville, Kentucky, llegó al boxeo de pura casualidad. Un policía, Joe Martin, lo observó llorando por el robo de su bicicleta y, viéndolo decidido a cobrarse venganza de los rateros, le recomendó primero aprender a boxear. El chico Cassius Clay tenía sólo 12 años cuando apareció por primera vez en el Gimnasio Columbia. Ni Martin, ni siquiera el arrogante chico Cassius, pudieron sospechar que en ese preciso momento comenzaba a nacer el boxeador más legendario de todos los tiempos.
Con avances, y más de algún retroceso, el chico Cassius se fue ganando un nombre y labrándose sobre el encordado un indudable respeto. Con 14 años ya obtenía el Golden Gloves Championship para novatos del estado de Kentucky. Que cuatro veces más hiciera suyo ese título, lo transformaron en un peleador que no tardó mucho en ser considerado para el equipo olímpico estadounidense con miras a los Juegos de Roma 1960.
Lo que se esperaba, ocurrió: el joven Cassius, de 18 años, ganaba la medalla de oro de la categoría semipesado derrotando en fallo unánime en la final al polaco Zbigniew Pietrzykowski, tras haber dejado en el camino al belga Yvon Becaus, al ruso Guennadiy Chatkov y al australiano Anthony Madigan.
Si él creía que la presea dorada, que nunca más dejó de colgar de su cuello, le iba a dar un status distinto, se equivocó medio a medio. Muchacho negro y pobre, fue una vez insultado y agredido por un grupo de chicos blancos y Cassius tomó una decisión tan dolorosa como radical: lanzó su medalla al río. Supo, entonces, que en el sur profundo estadounidense él y todos los de su raza seguían siendo ciudadanos de segunda clase.
Su prometedor futuro, sin embargo, hizo que un pequeño grupos de empresarios blancos creyeran en su proyección pugilística. El Louisville Sponsoring Group decidió apoyar su carrera profesional. Paralelamente, tras su regreso de Roma varios entrenadores de renombre querían dirigirlo, pero fue Angelo Dundee el elegido, por lo que en diciembre de 1960 abandonó Louisville para radicarse en Miami.
Debutó ante Tunney Hunsaker, un ex policía diez años mayor y que tenía 30 peleas a su haber, pero Cassius Clay se impuso por decisión unánime de los jurados luego de seis asaltos.
Hacia junio de 1961 sumaba ya cinco victorias consecutivas por KO y su siguiente rival era Duke Sabedong. Antes, sin embargo, debía concurrir a una entrevista de radio en la que también se encontraría el luchador profesional Gorgeus George, un encuentro fortuito que ejercería una decisiva influencia en su actitud respecto de sus combates y su carrera. Cassius quedó gratamente impresionado por la fanfarronería de George respecto de cómo afrontaría la lucha y la forma en que iba a resultar vencedor. De él aprendió pues, algo que lo distinguiría de lo que hasta ese momento habían hecho los boxeadores: proferir puras amenazas y bravuconadas. El sería mucho más sutil: les daría apodos a sus rivales, se reiría de sus méritos pugilísticos, predeciría el round que marcaría su victoria y, no contento con eso, en ocasiones les dedicaría ramplones poemas que obviamente no tenían ningún mérito literario, pero sí el efecto de provocar carcajadas y la natural furia de sus oponentes.
Sacando a los rivales de sus casillas, el inteligente Clay entendió, de ahí en más, que antes siquiera de subir al ring ya tenía media pelea ganada. Sus oponentes, decididos a hacerle tragar sus palabras,combatían obnubilados por la ira y el estilo científico del muchacho de Louisville los llevaba a una derrota no sólo segura, sino que categórica y muchas veces, humillante.
Dueño de una técnica privilegiada, poseedor de una velocidad de desplazamientos y de manos que nunca hasta ese momento se había visto en la categoría de los pesados, y que nunca más ha vuelto a repetirse, CassiusClay era sobre el ring todo un espectáculo de capacidad y, sobre todo, de inteligencia: “Vuelo como una mariposa y pico como una avispa”, fue la primera de sus incontables frases célebres. Y era verdad: pegaba y, cuando el rival iba por la réplica, Cassius ya no estaba. Se había escabullido como hábil prestidigitador, como un consumado bailarín del Bolshoi.
La cúspide la alcanzó el 25 de febrero de 1964 en el Convention Center de Miami, Florida, cuando contra todos los pronósticos noqueó a Sonny Liston, casi un clon de lo que años más tarde sería Mike Tyson. Había ido “de punto”, pero tal como él lo había anunciado, terminó siendo banca. El “Oso feo” no había podido con él. Como tampoco podrían, más adelante, el “Conejo” o “Tío Tom”, apelativos que les dio a Floyd Patterson y JoeFrazier, respectivamente.
Al día siguiente de ese combate, que marcaba su definitiva consagración, tomó una decisión que provocó revuelo y un vendaval de críticas: ya no sería más Cassius Clay. De ahí en más, pasaría a llamarse Muhammad Alí. Había decidido abrazar la causa del Islam. “No quiero llevar más un nombre de esclavo”, dijo desafiante.
Defendió su corona en revancha contra Liston para luego sumar a Floyd Patterson, George Chuvalo, Henry Cooper, Brian London, Karl Mildenberger, Claveland Williams, ErnieTerrel y ZoraFolley a su larga lista de víctimas. Sin embargo, el año 1967 su carrera se vería interrumpida abruptamente: el ejército de su país lo llamó a enrolarse para la guerra de VietNam.
Como se esperaba de acuerdo a sus creencias, Alí se negó. Lo que no se esperó nunca fue que, frente al repudio casi unánime de los estadounidenses, frente a la implacable maquinaria propagandística, legal y judicial que se le vino encima, se mantuviera enhiesto y firme como una roca.No hubo modo de convencerlo. Ni mediante la persuasión ni a través de la amenaza. “Ningún vietcong me ha llamado nunca nigger”(la peyorativa forma de los blancos estadounidenses para referirse a los negros), respondió Alí, agregando que “tampoco ningún vietnamita me ha hecho nunca nada, así que no veo porqué deba cruzar el mundo para, fusil en mano, ir a matar a alguno de ellos”.
Alí sabía, porque bobo no fue nunca, que jamás iba a estar en el campo de batalla. Que, al igual como había ocurrido con Joe Louis durante la Segunda Guerra, su presencia iba a tener sólo un efecto propagandístico, un incentivo para los miles de jóvenes que viajaban para ser carne de cañón en un conflicto que, por ser ajeno y lejano, les importaba un comino. Pero aun así jamás optó por rendirse. Ni aunque lo despojaran de su corona de campeón del mundo y lo amenazaran con cinco años de cárcel. El por nada del mundo iba a transar sus principios y sus convicciones.
Perdió, de esa forma, los mejores años de su vida pugilística. Y cuando al fin le dobló la mano al destino, tres años y medio más tarde gracias a un dictamen de la Corte Suprema, con la misma energía de antes volvió al boxeo para recuperar lo suyo. Sólo que ya no era el mismo. Seguía conservando, naturalmente, la calidad y el talento, pero sus desplazamientos y su velocidad ya nunca fueron los de antes de su obligado receso.
Perdió el invicto en su primera pelea frente a Joe Frazier, pero entendiendo que la inactividad había tenido mucho que ver en el contraste, le dijo a Angelo Dundee que en una nueva oportunidad sería todo distinto. Lo que Alí no pudo prever, en realidad nadie, fue que, en el intertanto, otro monstruo del boxeo había surgido: George Foreman. Un peleador tan terrible que, frente a él, Frazier, cuya zurda parecía que podría desgajar un árbol de un solo golpe, como escribió una vez Norman Mailer, fue un muñeco vapuleado de manera inmisericorde.
Frente a ese noqueador implacable, frente a esa máquina de noquear y ganar, fue que Alí tuvo la nueva oportunidad de recuperar esa corona que sobre un ring jamás había perdido. El 25 de septiembre de 1974 en Kinshasa, Zaire, mientras su equipo (incluido Angelo Dundee), parecían ir a un funeral camino al estadio designado para el combate, Alí parecía ser el único convencido de que esa noche viviría una fiesta. Que, frente al peor rival de todos, iba a escribir la página más gloriosa de su rica historia.
Lo que pasó, ya se sabe: desoyendo incluso los consejos de su rincón, Alí renunció de plano a la pelea que el mundo entero se había imaginado. En lugar de pararse en el centro del ring a intercambiar golpes con Foreman, optó por irse a las cuerdas. Allí, ante la desesperación de su esquina y el terror de los asistentes, que lo habían ungido como favorito al sentirlo uno más de los suyos, Muhammad Alí se refugió para capear el vendaval de golpes que se le vinoencima tras el primer tañido de la campana.
Bloqueó la mayoría, pero muchos también la entraron. Sacudido por los impactos inclementes, Alí disimulaba su conmoción haciendo gritar al público “¡Alíbumayé!” (“¡Alí, mátalo!”) y zahiriendo a su rival con un repetido
“Vamos, George, ¿esos golpes son los mejores que puedes dar? ¡Estás pegando como una niñita…!”.
La tortura se prolongó por siete interminables rounds. Hasta que en el 8°, viendo Alí que Foreman estaba cansado físicamente, y herido en lo más profundo del alma, se propuso atacar. ¡Y de qué forma…! Le metió una combinación tan veloz como en sus mejores tiempos y George fue perdiendo como en cámara lenta la vertical, ante el asombro y seguramente la alegría de los espectadores y del mundo. El indestructible Foreman se desplomaba sin remedio, pero pudiendo Alí en ese breve lapso asestarle un último golpe, hizo en cambio la del torero: una elegante “verónica” para evitar que, en su viaje a la lona, Foreman pudiera rozarlo. Amante de la estética del boxeo por sobre todo, Muhammad Alí al parecer estimó que tirar ese golpe póstumo “ensuciaría” la imagen que captaban incrédula la televisión y las máquinas fotográficas de los reporteros de todo el mundo.
Tras una serie exitosas de defensas en este segundo reinado,Alí perdería más tarde la corona frente a León Spinks, el 15 de febrero de 1978, en Las Vegas. Meses más tarde, el 15 de septiembre del mismo año, se cobró revancha transformándose, de paso, en el primer peso pesado de la historia en alcanzar tres veces la corona del mundo. La leyenda no se cansaba nunca de sumar episodios que enriquecieran su fama.
El tiempo implacable marcó su fin como figura pugilística de primerísimo plano. Su combate frente a Trevor Berbick, el 11 de diciembre de 1981 en Nassau, Bahamas,sería el último. Pero ni en esta derrota, ni en las cuatro precedentes, nadie pudo jamás noquearlo.
Aquejado por el Parkinsons, Alí fue teniendo cada vez menos exposición pública. En una comentada reaparición, como encargado de encender el pebetero olímpico de los Juegos de Atlanta, 1996, resultó evidente el temblor de su cuerpo y de sus manos. A nadie le importó demasiado: ningún medallista recibiría luego la ovación que bañó a Muhammad Alí desde todos los ángulos del estadio.
¿Fue el mejor? Claramente, no. Está sin lugar a dudas entre los tres mejores pesos pesados de la historia, pero no fue el mejor. Yes que si peleando en la media y la larga distancia era un maestro, en la distancia corta, en lo que se conoce como el “clinch”, era un peleador del montón. No sabía pelear de esa forma porque simplemente nunca le interesó aprender. Para un esteta del boxeo, como él, ver a dos tipos cabeza a cabeza, sudando, bufando y maldiciendo, debe haber sido lo más grotesco y chocante que el espectador pudiera presenciar. Una imagen hasta obscena para su refinado paladar boxístico.
El mismo, una vez, lo reconoció cuando en una entrevista rechazó ser el mejor de todos los tiempos en su categoría. Dijo, con esa sinceridad que lo acompañó siempre: “Jack Johnson fue el pionero, Joe Louis el mejor, pero yo fui el más grande”.
Y vaya que tuvo razón.
Por lo que fue para el boxeo y para su raza. Porque marcó en el pugilismo un antes y un después con su presencia. Porque se negó a traicionar sus convicciones y sus principios, ondeando las banderas de la dignidad en un mundo que cada vez se mueve más sólo por el poder, el dinero y la codicia.